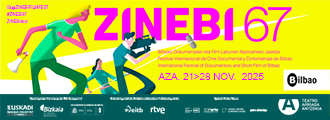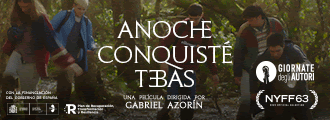Estrany riu (Jaume Claret Muxart): Sección Zabaltegi-Tabakalera.
Ya desde su plano inicial, un precioso travelling sobre una familia en bicicleta a la que en realidad no llegamos a ver (sus miembros quedan detrás de unos árboles desenfocados por el movimiento de las ramas), se intuye que la propuesta fílmica de Jaume Claret Muxart no va a retratar el mundo tal y como lo conocemos sino como lo sentimos. El modo en que filma el agua, por ejemplo, con sus ondas hipnóticas a partir de las luces, sin miedo a intentar hacerles un primer plano, refleja bien esa frase de la cinta en la que se asegura que «Deja que la corriente decida por ti». En cualquier caso, la secuencia seleccionada es otra y tiene lugar en las calles de un pequeño pueblo: estamos de noche y se ve una sombra caminando mientras se escucha el sonido de pasos sobre el agua. De primeras no entendemos nada: ¿Se trata de Alexander, esa criatura marina que ha salido a la tierra? ¿O hay una división sensorial entre el sitio donde se encuentra Dídac, el protagonista, y aquel donde se imagina? ¿Es ese pueblo real o soñado? Pronto entenderemos que las pisadas obedecen a un ligero reguero de agua que hay en esa calle y que todavía no habíamos visto, pero la fantasía y lo onírico ya están entrelazados indisolublemente con el relato. Estrany riu es una de las mejores películas del año.
La misteriosa mirada del flamenco (Diego Céspedes): Sección Horizontes latinos
La secuencia en que Lidia, la niña protagonista, imagina el instante en que Flamenco, su madre adoptiva, contagió una misteriosa enfermedad a su amante a través de la mirada me parece que mezcla de una manera imposible lo poético y lo prosaico. En ese instante, lo que es principalmente un western queer en un pueblo minero del Chile de los años 80 (algo que no es poco), se convierte por un momento en una película de fantasía: el cazador y la presa intercambian sus papeles mientras algo parecido al semen sale de los ojos de ella y vuela lentamente por el aire hasta que él se pierde en su mirada.
The Love That Remains. El amor que pertenece (Hlynur Pálmason): Sección Perlak
Más allá de sus valores cinematográficos (que los tiene, y muchos: desde el modo en que muestra el proceso de creación artística hasta el retrato de esa familia que se va rompiendo y cosiendo, desde esas maravillosas elipsis a esas ensoñaciones fuera de tono), el instante más hilarante de esta película repleta de ellos es ese en el que, en un gag perfecto, dos hermanos gemelos juegan a tirar flechas contra una figura que han construido en mitad de la nada islandesa. El corte al hospital donde uno de ellos tiene la flecha atravesándole el cuerpo nos trae algo que inunda toda la propuesta: la felicidad (y el dolor) de la travesura, la alegría por la ocurrencia, y la belleza del regalo que Pálmason, el director, les ha hecho a sus hijos, que son los que protagonizan la secuencia.
Urchin (Harris Dickinson): Sección Zabaltegi-Tabakalera
Ésta es una película que casi parece estar construida entorno a espirales: las que llevan de la caída a la esperanza (¿o es al revés?) una y otra vez. Esa estructura funciona en gran parte gracias al trabajo de Frank Dillane, su actor principal, que mueve sus brazos, camina y se expresa como si fuese un niño (a veces exultante, a veces con rabietas) en el cuerpo de un hombre. Urchin es una ópera prima que, en lugar de ir sobre seguro, siempre da la sensación de estar buscando y rebuscando y, en ese sentido, hay instantes imperfectos pero también otros que se descubren como muy reveladores. Uno es ese en que Mike, el protagonista, asiste a su reunión habitual con la trabajadora social que lleva su caso y le lleva de regalo un pequeño cactus. En la sala también está presente el hombre al que agredió y que hizo que entrara en prisión y la tensión que se crea en ese instante (¿utilizará la planta como arma? ¿es tan sólo un obsequio infantil? ¿pedirá perdón o comenzará una pelea?), acompañada de la incapacidad de Harry por dialogar como una persona adulta, refleja algunas de las grandes virtudes de la película.
Deux pianos (Arnaud Desplechin): Sección Oficial
No es que Desplechin haya optado casi nunca por personajes que actúen según la lógica (casi siempre responden más a la emoción), y el tono de sus películas suele tender a forzar los extremos (espléndidamente), pero reconozco que en este caso su fórmula no me ha acabado de funcionar. La secuencia escogida, sin embargo, mantiene esa aura de su mejor cine: Mathias, con jet lag, baja en ascensor de una fiesta para irse a casa a descansar, y una vez llega al primer piso se encuentra por casualidad con Claude, su antigua amante, en el descansillo. Una vez se han visto ella sale corriendo y él procede a desmayarse dándose un golpe con la puerta del ascensor. El instante es excesivo e hilarante pero también desarmante y misterioso, algo que, desgraciadamente, el resto de la cinta no parece buscar en igual medida.
L’étranger. El extranjero (François Ozon): Sección Perlak
Creo que era francamente difícil adaptar el enigma de la novela de Camus, y Ozon consigue trasladar muy bien tanto la apatía y la falta de valores del protagonista como potenciar ese escenario y contexto donde la indiferencia también proviene del sistema. Son pocos los instantes en que la adaptación escapa a la fidelidad pero sí que hay una pequeña variante en el momento del asesinato que divide la obra en dos: el modo en que Ozon filma y monta el sobaco de la víctima, en mitad del calor, fragmentando tanto el cuerpo como la secuencia, sugiriendo una mirada erótica, parece indicar sus ganas de mostrar una relectura del material original… pero acaba por quedarse ahí, como temeroso de optar por otras vías. En cualquier caso, ese plano en concreto, sumado a la traslación del mareo causado por la canícula de la secuencia, es de los más interesantes de la cinta, tal vez porque da la impresión de que ahí hay dos Ozones luchando entre sí dentro de la misma película y eso implica la creación de un interrogante nuevo respecto a una obra repleta de ellos.
Six jours ce printemps-là (Joachim Lafosse): Sección Oficial
Algunos de los aciertos de la película de Lafosse son que no haya grandes conflictos, que tenga una premisa tan cotidianamente marciana, que la cámara y la luz nunca llamen la atención sobre sí mismas, que los conceptos que subyacen sean tan humanos… Tal vez se echa en falta un poco más de ambición en esa misma propuesta, más capas de significado de las que finalmente aparecen, pero en cualquier caso hay instantes pequeños que apuestan por el gesto y que resultan muy bellos: por ejemplo, un sencillo baño en el mar.
O agente secreto. El agente secreto (Kleber Mendonça Filho): Sección Perlak
Resulta muy complicado escoger un sólo instante de una película tan repleta de hallazgos como ésta: ¿Podría ser esa elipsis inesperada que resuelve uno de los misterios de la película? ¿O la set piece, casi un mini slasher onírico, protagonizada por lo inesperado? ¿Podría escoger esa reunión de vecinos tan melancólica como chistosa? Las opciones son muchas y no puedo decidirme así que me quedaré con un detalle ínfimo que es, a su vez, una imagen que nunca antes había visto en mi vida como espectador (¿y no es acaso ese uno de los mejores regalos que puede darte el cine?): me refiero al gato de dos caras.
Nouvelle Vague (Richard Linklater): Sección Perlak
No hay nadie como Linklater a la hora de rodar hangout movies. Aquí lo hace, además, encarando la historia del cine sin solemnidad ni simulacros, deambulando con un grupo de amigos, pasándoselo pipa, reivindicando la pérdida de tiempo y la ruptura de estructuras y procesos de producción para crear. Lo bueno es que no le da demasiada importancia ni siquiera a eso porque Linklater nunca intenta dar lecciones. Más que un profesor, es el alumno que pasa de ir a clase para escaparse al cine. En ese sentido, podría escoger cualquier momento al azar de Nouvelle Vague como su mejor secuencia y probablemente acertaría porque aquí hablamos más de un todo general que de sus partes, pero puestos a seleccionar decido quedarme con su sencillo y precioso final.
Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa): Sección Oficial
Lo que consigue Alauda Ruiz de Azúa con Los domingos es tremendamente complicado. Sin adoctrinamientos, hace una película tanto sobre la fe como sobre el fanatismo, tanto sobre la libertad como sobre la sumisión. Para mí estamos sin duda ante una auténtica película de terror, pero tal vez haya espectadores que la sientan como una feel good movie y puedo llegar a entenderlo. Hay varias ideas sublimes que redundan ese ese equilibrio de imposibles pero uno que me gusta especialmente es el uso de la canción de desamor «Aitormena», que en el imaginario vasco es casi un himno que suele ir vinculado a las fiestas de juventud, y que aquí aparece en una versión recontextualizada de una manera excelsa e inesperada. La película de Ruiz de Azúa ha sido seguramente la obra que más debates ha generado tras su proyección y no me extraña que también lo haga su broche final: su coronación como la Concha de Oro de esta 73 Edición del Festival de cine de San Sebastián.