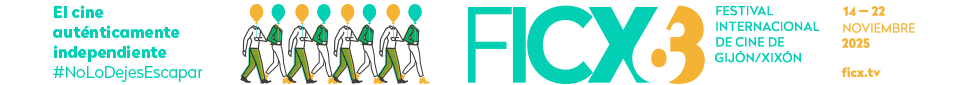Manu Yáñez (Valladolid)
Con su participación en The Mastermind, la espléndida nueva película de Kelly Reichardt –que compite en la Sección Oficial de la 70ª Seminci–, el actor británico Josh O’Connor evidencia su interés por encarnar a personajes que se mueven por los márgenes de lo social. No puede ser casualidad que, en apenas tres años, con el precedente de La quimera de Alice Rohrwacher, O’Connor haya dado vida a sendos ladrones de arte condenados a vagar por la frontera entre lo rural y lo urbano. Sea por su mezcla de encanto y misterio, o por la naturalidad con la que se mete en la piel de criaturas desgarbadas –en las antípodas de su interpretación del Príncipe Carlos en The Crown–, O’Connor resplandece en The Mastermind, al igual que en La quimera, como una presencia tan magnética como profundamente ambigua. Porque, ¿quién es en realidad J.B. Mooney, el determinado y falible protagonista del film de Reichardt? ¿Estamos ante un tipo afable, carismático a su manera, que persigue el sueño de reírse del sistema y convertirse en un triunfal ladrón de arte? De ser así, podríamos estar ante una película hermanada con el universo de Wes Anderson. Sin embargo, ¿y si J.B. fuera en realidad un hombre que, en su negativa a asumir cualquier responsabilidad cívica, y creyéndose inmune ante la ley, cae en el más profundo narcisismo? La dicotomía moral que genera la lectura del personaje de J.B. sostiene en gran medida el armazón narrativo de The Mastermind, algo que solo es posible gracias a la fascinación que genera O’Connor, un actor capaz de despertar simpatía, con su mirada inocente y sus sonrisas pícaras, incluso cuando se adentra en un pozo de cruda amoralidad.
De hecho, es gracias a O’Connor que Reichardt logra finalmente hacer una gran película sobre una criatura genuinamente antiheroica. Sus intentos previos, en la oscura Night Moves –el precedente más directo de The Mastermind– y en la ácida Showing Up, habían fracasado en gran medida por la incapacidad de Jesse Eisenberg y Michelle Williams para inocular un cierto encanto natural a un ensimismado activista medioambiental y a una frustrada artista plástica. Por su parte, O’Connor se gana nuestro favor incluso antes de la aparición de los títulos de crédito de The Mastermind. Le vemos paseando su figura desaliñada y su atractiva fisonomía ratonil por las salas de un museo… y cuando afila su ingenio para pispar una pequeña figura tallada en madera, ya estamos de su lado. Además, por si esto fuera poco, su osadía al detenerse a abrocharse los zapatos frente al guardia de seguridad de la salida del museo, con la pieza robada en el bolsillo, lo convierte a nuestros ojos en un pequeño gran atracador. A partir de aquí, Reichardt y O’Connor afrontan una tarea compleja: desmontar el mito creado en esa primera escena. En este sentido, The Mastermind merece figurar como un hito del cuestionamiento de la figura romántica del rebelde sin causa. Sin dar la espalda al humor, pero negándose a idealizar los arquetipos del niño grande, el llanero solitario, y el ladronzuelo cautivador –pilares de los imaginarios asociados a Hollywood y Donald Trump–, Reichardt compone un thriller vaporoso sobre la desapacible odisea de un hombre empeñado en dar la espalda a la realidad de su tiempo: la América de los años 70, golpeada por la Guerra de Vietnam. Kelly Reichardt, gran cineasta política.
La otra película de la Seminci protagonizada por O’Connor se titula Rebuilding y confirma la habilidad del actor británico para excavar en las profundidades de la identidad estadounidense. De hecho, como ocurre en The Matermind, Rebuilding convierte al actor de Southampton en un emblema de cualidades como el individualismo, el laconismo y el orgullo, rasgos característicos de los hombres hechos a sí mismos del cine americano. En este caso, para más inri, O’Connor interpreta a un cowboy apodado Dusty (se traduciría “polvoriento”), que acaba de perder su rancho –su mayor propiedad y modus vivendi– en un gran incendio. Esta fatalidad permite al actor ofrecer un nuevo recital de melancolía soterrada, quizá su rasgo más característico desde La quimera hasta The History of Sound. Convertido en un cowboy sin caballo, en un ranchero sin rancho, Dusty no habría desentonado en un cuento de Annie Proulx, la escritora de Brokeback Mountain, o en una novela de Thomas Savage, autor de El poder del perro. En una América profunda olvidada por el estado y el capital, O’Connor exhibe su mirada vidriosa mientras su personaje aprende, quizá, a ser un buen padre y a integrarse en una comunidad sedienta de confraternización.
Concebida como un western moderno sin itinerancia, siempre dentro de la ortodoxia del indie más amable –con ecos de Nomadland de Chloé Zhao–, Rebuilding ofrece a O’Connor el escaparate perfecto para su permanente negociación entre lo actual y lo pretérito. En la piel de un cowboy sensible, que aprende el valor de lo afectivo, O’Connor se confirma como el modelo idóneo de una masculinidad moderna, distanciada del autoritarismo y próxima al reconocimiento de la fragilidad y la vulnerabilidad. Sin embargo, pese a esta evidente conexión con la contemporaneidad, O’Connor tiene una cierta tendencia a interpretar a personajes que adoptan conductas arcaicas. ¿Es pura casualidad que en la filmografía del británico haya tantas películas y series de época? En este sentido, Rebuilding podría tratarse de una excepción, ya que transcurre en la actualidad, pero la comunidad yanki que retrata es tan miserable que ni siquiera puede permitirse contratar un servicio de wifi.
Repasando su filmografía, resulta difícil recordar a O’Connor manejando un teléfono móvil en la gran pantalla. Su terreno de juego preferido es el cara a cara íntimo, o las miradas solitarias hacia el fuera de campo, o ese mutismo que hace resplandecer su dominio de un registro físico pausado pero desenvuelto. Luego, en cuanto a la flamante intensidad de su labor interpretativa, cabe señalar que el protagonista de Rivales de Luca Guadagnino sabe invocar una tensión interior sin recurrir a la espesura psicológica y a la pirotecnia dramática de los actores del método (su relación con el mecanismo de contención-explosión es puramente ocasional). ¿Y qué hay de la sugerente espontaneidad que emana de todos los personajes a los que da vida O’Connor, incluida su propia figura pública? Para medir su desapego respecto a la artificiosidad, solo hay que comparar su trabajo y su discreción mediática con la sobreexposición de las superestrellas autoconscientes del Hollywood actual, con Timothée Chalamet como gran paradigma. Y, entonces, para acabar, ¿cómo habría que categorizar a O’Connor? ¿Estamos ante la nueva gran estrella de su generación o ante el último de los galanes británicos del cine americano? A Alice Rohrwacher le gusta explicar que eligió a O’Connor para protagonizar La quimera porque le pareció ver en el joven actor a un espíritu envejecido.