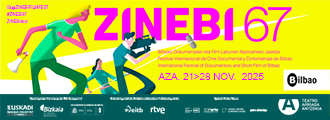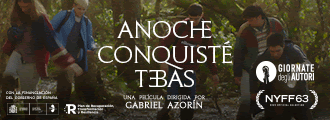Hugo Morales
Tras la clausura de la 70ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), después de decenas de proyecciones asimiladas como un torrencial continuum cinéfilo, cabe preguntarse por la vinculación entre las imágenes que fueron desfilando ante nuestra mirada, así como por el poso que dejarán con el paso del tiempo. Sortear la atractiva jerarquización que otorga el palmarés facilita la apertura de sugerentes vías para analizar las impresiones suscitadas por estas imágenes a lo largo de los días; reacciones que fueron del estremecimiento inicial con Sound of Falling, durante el pase de prensa en el teatro Calderón, a la fascinación por el delicado tono de encantamiento sobre el que se sostiene Mirrors No. 3. Hasta, finalmente, alcanzar una incrédula perplejidad con la descarada frontalidad e incesante voluntad por autosabotearse de Yes, en una sesión de tarde lluviosa entre redobladas medidas de seguridad en los accesos a los cines Broadway.
Además de congregar algunas reflexiones y líneas temáticas que reaparecieron en varios de los títulos de la Sección Oficial, estos tres films también reflejan una cierta tendencia a la inflexión estilística, la heterodoxia y el atrevimiento formal, algo que no faltó en esta edición de la Seminci. El certamen ha sido atravesado por historias centradas en la noción de identidad –con un énfasis en las relaciones paterno y maternofiliales– que autores como Petzold o Lapid han sabido conciliar, en un fructífero dialogo, con sus planteamientos formales. En este aspecto, se echó en falta que la película de Pedro Pinho, La risa y la navaja (Premio Punto de Encuentro), estuviera incluida en la Sección Oficial, ya que ejemplifica a la perfección el modelo de film escurridizo y maleable, repleto de cambios de tono y variaciones de registro, que incorpora el problema identitario a su estructura desencajada. Esta dislocación formal acaba asemejándose al proceso de deconstrucción que debe afrontar su protagonista, Sérgio (Sérgio Coragem), un ingeniero portugués que viaja a Guinea Bissau para colaborar en la construcción de una carretera que indudablemente modificará el ecosistema de la zona y la vida de sus habitantes. La risa y la navaja plantea, a través de este recorrido, la necesidad de desvincularse de la autocomplaciente mirada europea sobre los territorios postcoloniales.
En parte compendio de las temáticas que han sobrevolado la Sección Oficial, aunque a su vez de una originalidad única debido a su inadvertido y antidramático tono, Mirrors No. 3, sobresalió por su carácter incorpóreo como la mejor película a competición este año, junto con la evanescente The Mastermind (Espiga de Oro, ex aequo), de Kelly Reichardt, con la que comparte la vocación por pasar desapercibida. El nuevo film de Petzold, Mirrors No. 3, parece estar gravitando alrededor de un hechizo de mágica intrascendencia que recorre las estancias de la casa familiar a la cual llega una joven llamada Laura, interpretada por Paula Beer. Esta joven arrastra el trauma de un trágico suceso, que implica la muerte de su novio, pero la película naturaliza este hecho al instante, marcando así el tono del resto del metraje, como si de la clave musical de una partitura se tratase. El desarrollo posterior de la trama queda de esta forma recubierto por un halo fabulístico que remite al encantamiento de un cuento infantil, o de hadas, que el magistral guion de Petzold mantiene hábilmente en el filo de la insinuación, sin dejar nunca caer el manto mágico que lo envuelve. La filmografía de Petzold está repleta de presencias fantasmales, de Gespenster (2005) a Phoenix (2014), con personajes en tránsito, tratando de recobrar la identidad o de reconstruirla por medio de terceros, aunque nunca en su filmografía se había planteado esta cuestión bajo una textura tan irreal e ingrávida. Mirrors No. 3 abre nuevas vías en el cine de Petzold para seguir planteando relatos de desdobles y reflejos, como a los que alude el título de la cinta, tomado de la suite para piano de Ravel (Miroirs: No. 3 Une barque sur l’océan) que es interpretada por Laura en una escena.
Si el director alemán volvió sobre sus temas habituales mediante nuevos enfoques, no han obtenido el mismo éxito otros autores presentes en el festival. Sin ir más lejos, el húngaro László Nemes regresa en su tercer largometraje, Orphan, sobre una historia que vincula el trauma identitario del niño protagonista, Andor, con un momento convulso en la historia europea del siglo XX; en esta ocasión, el fallido levantamiento contra el régimen comunista en la Hungría de 1956. Sorprende lo convencional y falto de pulso narrativo que resulta la primera obra de Nemes en la cual el cineasta se atreve a abandonar su marca de estilo hasta la fecha: el punto de vista inmersivo y el recurso del fuera de campo como elemento resonante que amaga con manifestarse en el interior del plano pero que finalmente no lo hace. Tampoco resulta muy inspirado el último largo de Pietro Marcello, Duse, en el cual se intuyen ciertos síntomas de agotamiento en su estilo consistente en intercalar anacronismos musicales sobre yuxtaposiciones de imágenes de archivo histórico con, en este caso, una ficción ubicada en los años de ocaso de la actriz italiana Eleonora Duse (omnipresente Valeria Bruni Tedeschi). Lejos de la inapelable Martin Eden (2019), Duse plantea un litigio entre política y arte –en la época de entre guerras y con el auge del fascismo de trasfondo– en el cual la realidad y la escenificación teatral están uniformadas por una recurrente puesta en escena basada en primeros planos que ayudan a percibir a D´Annunzio y al joven Mussolini como auténticos histriones.

Si Duse está hablando de nuestro presente mediante un relato que transcurre en los años veinte del siglo pasado, el film de Nadav Lapid, Yes (Premio al Mejor Montaje), nos zarandea desde la inmediatez del agitado presente a través de una película predispuesta a embestir contra cualquier inclinación esteticista o pulcritud artística, dado que la barbarie real ha sobrepasado hace tiempo todo límite moral. El director israelí que lleva años exorcizando por medio de sus obras –Sinónimos (2019) y Ahed’s Knee (2021)– el sentimiento de rechazo e animadversión hacia su identidad nacional, ha construido un artefacto fílmico, sacudido por un estado de convulsión permanente, que reflexiona sobre la sumisión del artista frente al poder, al igual que sobre su propio rol como “cineasta israelí”, testigo de las atrocidades cometidas por su país en territorio gazatí. De la angustia y la desesperanza de sus anteriores films, de los atormentados movimientos de cámara y agitadas panorámicas que incitaban a la confusión sobre la voz narradora, Lapid ha pasado a la náusea. La cinta fomenta el desquicie y permite el caos estructural, sin preocuparse por el grado de provocación que pudiera estar alcanzando, dado que el autosabotaje tampoco parece serle una solución desechable. Por el camino, Lapid pervierte el Love me tender de Elvis Presley, mancilla la reconocida Suite No. 3 In D Major, BWV 1068: Air de Bach al usarla como campo de pruebas para el diabólico encargo aceptado por el protagonista, y realiza una insólita secuencia protagonizada por un angelical coro de niños, custodiantes del skyline de Tel Aviv, que confirma la máxima de que la (cruel) realidad siempre supera a la ficción.
La frontalidad expositiva y la focalización temática de Yes no ha sido lo más habitual entre las propuestas de la Sección Oficial. El debut como realizador de Rafael Cobos, Golpes, no destaca por ello, precisamente. El guion de este thriller policial –sobre la memoria y las heridas sin cicatrizar en la España de los años inmediatamente posteriores a la transición– tiene muy claro a qué coordenadas exactas quiere conducir a los hermanos protagonistas de la cinta, pero lo hace de manera esquiva, como pasando de puntillas para no hacer mucho ruido, a pesar del furor de los disparos dispersos en su trama. Así mismo, la adaptación de la novela homónima del escritor bonaerense Marcelo Luján, Subsuelo (Premio al Mejor Guion), confirma a Fernando Franco como un cineasta con una capacidad asombrosa para la prestidigitación; capaz de mostrar las pruebas que dirigirían sin remedio hacia la turbidez más oscura para fintar finalmente el obstáculo de forma sutil, sin poner en duda la verosimilitud del conjunto.
La coproducción española que de modo más perseverante y tenaz ha seguido una misma senda de inicio a fin es Magallanes (Espiga de Oro, ex aequo), el último largometraje del filipino Lav Diaz. Si comentábamos de la cinta de Nadav Lapid que rehuía de la estilización, Magallanes, por el contrario, abraza el esteticismo desde el primer minuto. Con encuadres de composiciones milimétricas, largos planos fijos –de clara influencia pictórica– y una tendencia al estatismo interpretativo, la propuesta de Diaz desecha la épica colonizadora y se sirve de la elipsis para sustraer los instantes de acción y mostrar únicamente los sangrientos interludios de las consecuencias. La severidad del dispositivo formal, así como la participación de Albert Tort en el montaje y la fotografía, sumado al hecho de que la productora de Albert Serra (Andergraun Films) esté detrás del proyecto,remiten directamente a un rigor estético y conceptual más próximo al director catalán que a los trabajos previos de Lav Diaz.
Como Magallanes, la nueva ficción de Sergei Loznitsa, Dos fiscales, está construida bajo una estricta premisa formal y, al igual que Duse, se trata de un relato que desde el pasado (1937, durante el régimen estalinista de la Unión Soviética) pretende establecer conexiones con nuestros días. Dos fiscales está sostenida a base de planos fijos y un montaje seco y preciso, algo habitual en la filmografía del bielorruso, especialmente en sus obras de no ficción. Además, el film recurre a una mortecina paleta de colores en la que predominan los tonos grises y apuesta por la ausencia total de música extradiegética. Loznitsa construye su mejor ficción de los últimos años alrededor de un planteamiento que –quizá debido a su formación matemática– parece seducirle de manera especial: plantear relatos en los cuales el terror emana a raíz de la desaparición del principio de causalidad. Esta pérdida de la racionalidad sumerge a sus héroes en submundos de pesadilla, ausentes de cualquier lógica y regidos por el sinsentido. En Dos fiscales, el joven e idealista procurador Kornev (Alexander Kuznetsov) se dará de bruces contra la corrupción endémica de la dictadura estalinista hasta acabar perdido entre una burocracia laberíntica construida, precisamente, para camuflar lo que ocurre en su interior. Resulta especialmente brillante como Loznitsa representa esta persistente búsqueda de la lógica mediante un individuo que acaba deambulando a través de pasillos, escaleras y salas de espera en las cuales el tiempo parece diluirse. La solemne arquitectura de los edificios estatales es transformada por la cámara de Loznitsa en un simbólico laberinto de resonancias kafkianas del cual resulta imposible escapar y entre cuyas paredes los personajes parecen sentenciados a quedar vagando en la eternidad, cual fantasmas.

No fueron estas presencias, atoradas entre las escaleras de Dos fiscales, preguntándose en voz alta cómo es posible salir de allí, las únicas apariciones fantasmales que se congregaron en la Sección Oficial; asociadas en no pocos casos con el cinematógrafo o la fotografía. Si en Resurrection, como repasamos en la primera crónica desde Valladolid, los “fantasmas soñadores” recorren la historia del cine del siglo XX hasta el derretimiento del proscenio, en Below the Clouds (Gianfranco Rosi) lo fantasmagórico resuena entre las butacas vacías de un cine, así como entre los oscuros corredores del sótano del Museo Arqueológico de Nápoles, en el cual se amontonan, mezclando épocas, los restos apilados de infinidad de esculturas. En La noche está marchándose ya (Premio a la Mejor Dirección), los argentinos Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini transforman el mítico Cineclub cordobés Hugo del Carril en refugio y trinchera, dotada de vida propia, que alberga a los afectados por las políticas de recortes culturales del gobierno de Milei, transfigurados de forma simbólica en entidades espectrales bajo los haces de luz de sus linternas.
En Mirrors No. 3 la etérea presencia de Laura no parece encajar exactamente con alguien en una dimensión tangible e, incluso en un film tan plano como Orphan, los instantes más inclasificables corresponden a los extraños soliloquios del joven protagonista ante una caldera metálica gigante (!) a la que se dirige para paliar el vacío causado por la ausencia de un padre mitificado. A pesar de la extrañeza translúcida de las fotografías de plantas en Silent Friend (Espiga de Plata), que remite a la captura de entidades fantasmagóricas en las instantáneas espiritistas de finales del siglo XIX, si una obra ha potenciado la asociación de la fotografía con lo fantasmal esa es Sound of Falling. En su segundo largometraje, Mascha Schilinski ha desplegado un perspicaz y ambicioso dispositivo conceptual y formal sobre la violencia estructural contra las mujeres alentada por el patriarcado a lo largo de los años. La propuesta de Schilinski flirtea con el cine de género al plantear el tema a través de una singular historia de fantasmas, en una misma aldea durante cuatro épocas diferentes, en la cual el trauma es transferido de madres a hijas a lo largo de generaciones; una crónica que interpela directamente a nuestro presente cuando destruye la cuarta pared con inquietantes miradas.
Cabe apuntar que la violencia psicológica, física y el abuso sexual contra las mujeres han sido otros de los temas recurrentes en la Sección Oficial; ya fuese desde un nítido didactismo enunciativo como en Cuando un río se convierte en mar o desde enfoques diametralmente opuestos entre ellos, en el caso de las realizadoras noveles Kristen Stewart y Eva Victor (Premio a la Mejor Actriz). La primera desde un sensitivo arrebato estético que consigue otorgar a su debut, La cronología del agua, una acribillada corporeidad que segrega fluidos por todas sus heridas, y la segunda (Sorry, Baby) desde un logrado equilibrio de tonos, que evita caer en el melodrama y siempre avanza varios pasos por delante de cualquier planteamiento obvio en su reflexión sobre cómo lidiar con el trauma tras una agresión sexual. De entre todos estos films, y a pesar de lo redundante del tercio final, Sound of Falling posee las imágenes más aterradoras y con el poder visual más arrollador de la sección. Además, la cinta contiene brillantísimas soluciones de puesta en escena que conectan directamente lo fantasmal con la fotografía. Esto ocurre, sobre todo, en el segmento que transcurre en el siglo XIX, cuando la pequeña Alma recrea un retrato familiar post mortem tras verse reflejada a sí misma en la niña muerta de la fotografía. Alma queda obsesionada, preguntándose sin obtener respuesta, por la identidad real de los fantasmas que nos revelan las imágenes.