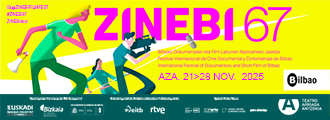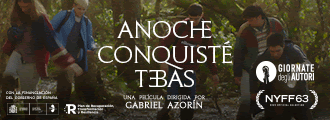Fernando Bernal (San Sebastián)
José Luis Guerín regresa a la sección oficial del Festival de San Sebastián con un ejercicio de cine mayúsculo, vigorosamente realista y delicadamente poético, un documental que encuentra múltiples vínculos con En construcción (2001), película por la que obtuvo el Gran Premio del Jurado, como si se tratara de una prolongación de ese estudio de las zonas en proceso de cambio y, por lo tanto, de pérdida de sus rasgos naturales de identidad, de la ciudad de Barcelona. En este caso, la película pone el foco en el barrio periférico de Vallbona y en sus habitantes, un lugar constreñido por la presencia de una gigantesca autopista, el paso de una vía del tren y el cauce del río Besós. Una geografía urbana que encajona a los vecinos en un espacio que desde la Edad Media fue un fértil lugar natural para la agricultura, y que lleva dejado a su suerte desde que la Guerra Civil frustrara el plan de convertirlo en una ciudad jardín.
Como suele suceder en el cine de Guerín el film es una indagación antropológica y cinematográfica a propósito de un espacio. Si en Innisfree (1990) el motivo era pueblo de Irlanda donde John Ford rodó El hombre tranquilo, ahora el “paraje fílmico” –un término que el propio Guerín utilizó en la serie de entrevistas que se agruparon en la miniserie documental con el mismo título que dirigió en 2002– es esta zona olvidada de la capital catalana de donde surgen las historias y los personajes, siguiendo la metodología del cineasta de conocer primero el lugar y que este sea el que con el paso del tiempo condicione el guion. Una forma de concebir el cine como documento que, otra vez más, alcanza de su mano cotas sublimes y momentos narrativos de una inspiración inusual.
Tras mostrar una sucesión de imágenes en blanco y negro del barrio, rodadas en Super 8 en la actualidad, pero que remiten a recuerdos de un pasado lejano, y con las que Guerín parece cuestionar la validez del registro como dispositivo fiable para la memoria, el cineasta muestra el ‘casting’ que realiza para conocer a los que serían los protagonistas de su film y las historias que estos querían contar ante la cámara. Con un plano corto, el propio Guerín interpela a los que luego serán sus modelos-actores para buscar información y, a partir de este prólogo de corte documental, pero puramente funcional, serán la cámara y sus derroteros formalistas los que interpelarán a los personajes durante el resto de este work in progress, como lo califica en los títulos de crédito el propio autor.
Siempre basándose en el plano fijo –apenas hay un par de barridos, algún fundido y un hermoso travelling final–, y jugando con las distancias y las angulaciones en los encuadres, Guerín permite que los planos estáticos cobren vida por lo que está sucediendo dentro de ellos, y que sean las conversaciones y los testimonios los que determinen el ritmo y el montaje interno de cada una de las secuencias. Ya no se trata de hablar a cámara, como durante las entrevistas con las que comenzaba la película, sino de atrapar la verdad, desde el naturalismo de las palabras y la espontaneidad de los gestos, en charlas gestadas en las preocupaciones, los recuerdos y las vivencias, presentes y pasadas, de cada uno de los personajes, que emergen de ese espacio fílmico donde habitan para cristalizar como parte fundamental de la construcción de su propia imagen.
José Luis Guerín convierte al barrio de Vallbona en una “caja de resonancia” donde caben temas como la especulación inmobiliaria, el desarrollo urbanístico que amenaza su futuro, la relación del ser humano con la naturaleza, pero también el cambio climático, la guerra en Ucrania, la inmigración, el sentimiento identitario y de pertenencia o el bullying que sufren los adolescentes. Con vocación de universalidad, a partir de este microcosmos se van desgranando una serie de historias, narradas en primera persona por sus protagonistas, con vidas que se apagan ante la cámara –el testimonio de la pareja que lucha junta con el alzheimer del marido es de una belleza y de una humanidad que resultan sobrecogedoras– y otras que sueñan con disfrutar del futuro que les dejen vivir, pero siempre apegadas a su propio espacio vital.
El director de Tren de sombras (1997) puebla sus imágenes de bellos gestos de naturaleza semiótica, de signos que llevan a interpretar un significado y que convierten cada encuadre en un prodigio a la hora de suministrar información y también de mutar, sin grandes aspavientos ni alardes, en una auténtica experiencia estética. Aunque no había dejado la actividad, Guerín llevaba sin estrenar una película desde hace diez años, cuando presentó La academia de las musas (2015), y su regreso al cine supone un motivo de felicidad por el reencuentro con un cineasta que maneja el ritmo, las imágenes y la narración de una manera en la que el tiempo real y el tiempo filmado consiguen solaparse hasta formar una íntegra y trascendental imagen.