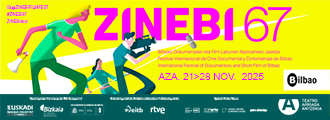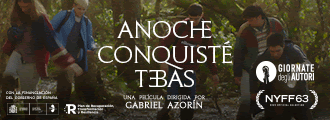Fernando Bernal (San Sebastián)
A finales de los 70 se formó la denominada comunidad Arco Iris, que se asentó originariamente en el Valle de Ulzama (Navarra), en la que un grupo de jóvenes, muchos de ellos desencantados con el activismo social y político, proponía un nuevo concepto de sociedad de corte más espiritual y que prescindiera del materialismo. En sus actividades practicaban todo tipo de terapias para el espíritu y para el cuerpo, muchas de ellas influidas por filosofías orientales en boga en aquella época y por terapias cercanas al psicoanálisis. Todo ello con el objetivo de llevar sus vidas hacia un cambio frente a la decepción sufrida por parte de la sociedad, que no había cumplido con sus promesas en la Transición. Pero también cultivaban su comida, hacían publicaciones, realizaban talleres de artesanía e impartían cursos, que eran su principal forma de ingresos. Y, además, compartían debates que pretendían acabar con el modelo de propiedad privada o las formas tradicionales de familia y crianza.
Una comunidad en la que “se convivía y se compartía todo”, asegura Irati Gorostidi Agirretxe, que con Aro Berria, su primera película (que compite dentro de la sección New Directors), cierra un proyecto multidisciplinar que comenzó en 2018 con una investigación, que era una necesidad biográfica para conocer un determinado momento histórico en la que sus propios padres fueron integrantes de Arco Iris. Durante este proceso, la cineasta navarra ha rodado dos cortos relacionados con el tema: San Simón 62 (2022), junto con Mirari Echávarri, y Contadores (2023), que pasó por la Semana de la Crítica de Cannes. Los protagonistas de este último trabajo, que abordaba un hecho real desde la ficción –la huelga en la fábrica de contadores de agua de San Sebastián–, decidieron desmarcarse de la lucha sindical –desencantados con el convenio del metal firmado con la patronal en 1978– y optaron por practicar el activismo a partir del trabajo con sus cuerpos y sus emociones dentro de la comunidad Arco Iris.
Es importante disponer de datos de este contexto para analizar lo que propone hasta su último aliento esta extrema experiencia sensorial. El film se muestra radical en sus planteamientos formales y narrativos, y riguroso en la reconstrucción de espacios y situaciones –el trabajo de documentación previo es fundamental para dar solidez a su dispositivo–, pero a la vez hay una delicadeza casi sedosa en la forma en la que se captura el éxtasis de los cuerpos y la intimidad de las conversaciones de esos jóvenes. Los personajes, víctimas del fin de una utopía y quién sabe si protagonistas de una nueva era (como dice el título en euskera), aparecen recluidos voluntariamente y aislados de una sociedad y de unas familias a las que ya no creen pertenecer.
Como en Contadores, resulta fundamental el trabajo de fotografía de Ion de Sosa, también coproductor de la película junto a Leire Apellaniz, que aprovecha las texturas del celuloide para conseguir una puesta en escena que combina un acertado rigor histórico con un aire lírico y de libertad que se genera en torno a ese caserío al que le han surgido flores pintadas que atraviesan su fachada. Pero es que, además, en la planificación de la película la cámara se vuelve un elemento performativo y se integra como un miembro de la comunidad más paseándose por rostros extasiados, cuerpos que se convulsionan y bocas que emiten gemidos y gritos ininteligibles. Así ocurre durante las cuatro largas secuencias que incluyen las sesiones de purificación, entre ellas una de sexo tántrico, que llevan al espectador a un hermoso límite entre realidad y ficción, donde la imagen física y la emocional, la que es fruto de la percepción, se funden cobrando todo su sentido fílmico.
Se trata de una propuesta arriesgada, pero que en ningún caso busca la provocación. Sin embargo, propicia que el espectador empatice e intente comprender cuál era el objetivo de esos jóvenes y, sobre todo, cómo vivieron ese proceso de transformación, que finalmente acabó siendo también una utopía desterrada dentro de la denominada historia oficial del país, que, bien es cierto, siempre escriben otros. Cuando comenzó el proyecto Gorostidi buscaba eso, conseguir el modo de representación de un momento histórico concreto, y con Aro Berria, una película desarrollada en el marco del programa de residencias Ikusmira Berriak, ha logrado una obra de ficción que funciona como registro documental, pero también como pieza experimental. De hecho, si se toman por separadas las distintas secuencias catárticas del film, estas se pueden leer en clave de acciones artísticas de vanguardia. Todo ello conducido por un hilo narrativo que atraviesa estos momentos para dotarlos de sentido y coherencia dentro del relato, que termina con un hermoso plano de los jóvenes bajo la lluvia, recogiendo la carpa de circo que ha sido su lugar de experimentación durante mucho tiempo. Un momento de esencial belleza en que la cámara, igual que les sucede a los miembros de la comunidad, entra en un trance tan físico como espiritual.